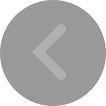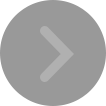El comienzo del diálogo con Pablo Sgubini, presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos no podía tener otro punto de comienzo que la presentación de la temporada de verano en la Provincia de Buenos Aires. Y su respuesta fue más mesurada de lo esperado: “Tenemos una mirada un poco ambigua al respecto. Por supuesto que es bienvenida la apertura, pero falta ajustar, creemos que es necesario hacer ajustes”.

Pablo Sgubini, presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos.

Pablo Sgubini, presidente de la Red Federal de Municipios Turísticos.
-¿Qué opina del lanzamiento formal de la temporada de verano bonaerense?
-Nos preocupan varios temas en la red. Uno de ellos es la capacidad de carga tanto de los destinos como de las camas UTI (Unidades de Terapia Intensiva), el traslado y transporte, las barreras sanitarias (un tema sobre el que hemos trabajado mucho en la Red), nosotros creemos que tienen que ser mejor dotadas y poder hacer testeos.
El sector tiene que ser consciente y no cargarle demasiada expectativa a esta reapertura. Es como el primer paso luego de sufrir una quebradura en una pierna. Ese paso es tímido y es el primero, si se toma en ese sentido va bien; pero si se exagera “la apoyada de pie” es muy probable que tengamos otra lesión mucho más grave que la anterior. Europa nos está mostrando eso, lo que vivió y está volviendo a vivir ahora. Creo que los destinos grandes deben trabajar seriamente en bajar la capacidad de carga.
-¿Restringir la capacidad de carga no atentaría contra la rentabilidad?
-Sí, totalmente. Pero debemos buscar un equilibrio entre salud y turismo. Nosotros lo entendemos porque formamos parte del sistema turístico, llevamos meses sin trabajar y con toda la desesperación que eso genera. Pero de nada va a servir buscar una temporada rápida que después deje un caos sanitario en los destinos. Sacando las grandes ciudades del Interior, el resto del país tiene muy poquita capacidad de camas. Pero además tenemos muy poca educación sanitaria. Acá en el Valle de Calamuchita, por ejemplo, recién hace dos semanas registramos el primer caso de contagio pero llevamos ocho meses escuchando sobre el virus, de modo que nos agarra sin demasiada experiencia. Estamos ilusionados, pero debemos tener en claro, como decía antes, que es el primer pasito después de una quebradura. Sino, el sistema va a colapsar y no va a haber ningún responsable.
-¿Existe entonces la posibilidad de incrementar la ayuda estatal?, ¿cómo se están comportando los municipios al respecto?
-Hay grandes esfuerzos, pero hay una falta de entendimiento de lo que significa vivir en un destino turístico. La ayuda hasta ahora estuvo muy delimitada a hoteles y gastronomía en los destinos y eso termina por cubrir el 25% de la estructura turística, pero hay más afectados, quienes trabajaban en consultoría, remiseros, comercios, artesanías, galerías, farmacias, estaciones de servicio, todo lo que gira en torno al destino turístico no está contemplado. Y en definitiva termina habiendo una gran separación entre quienes reciben ayuda del gobierno y quienes no. Las ayudas deben ser un poco más abarcativas y por lo menos por tres meses, reabrir a la actividad y sostener las ayudas a la vez, no soltarle tan rápido la mano a la gente. Ese es un elemento fundamental, justamente, para poder ajustar y trabajar con menor capacidad de carga. De lo contrario se va a buscar desesperadamente la rentabilidad y después el caos sanitario va a quedar en los destinos con muy poquitas camas disponibles. Hay que trabajar además sobre los planes de contingencia, por eso vemos muy valiosas las barreras sanitarias para brindar información a los viajeros sobre cuál es la instalación médica más próxima si se llega a contagiar, o a dónde lo van a derivar. Y entender sobre todo que se está haciendo turismo en plena pandemia.
Nosotros estamos trabajando mucho sobre eso, nos capacitamos con la Universidad Plas Pascal por dos meses, en un programa educativo en el que escuchamos a arquitectos, abogados, epidemiólogos, traumatólogos, especialistas en gestión de riesgo, tratamos de buscar una mirada bien amplia del tema y tratamos de abordarlo, más allá del diseño o el entendimiento del protocolo en sí, buscamos comprender el riesgo para mitigarlo. Por eso creemos que falta, va a ser una cuestión de ensayo-error. Por eso vemos la ilusión con un ojo y la preocupación con el otro.
-La rusticidad y el aislamiento son virtudes en muchos destinos, pero desde una mirada sanitaria eso puede constituir un riesgo, ¿no?
-Tal cual. Hemos escuchado varias veces acerca del turismo rural y de la gran oportunidad que tiene. Y es cierto y lo celebramos, pero a la vez no quiero imaginarme una persona que se contagia en un sitio rural aislado. Y ante eso hay mucha incertidumbre: ¿qué le va a pasar?, ¿quién lo va a tratar?, ¿quién lo va a trasladar? y demás. Creo que los centros urbanos también tienen ahora una oportunidad en el turismo por lo que representa un ámbito donde aplicar efectivamente los protocolos y tengan infraestructura sanitaria, camas, para ofrecer.
-¿Cambiaría el panorama una campaña de testeos masivos para poder trabajar sobre una masa de turistas ya testeados y con confirmación negativa?
-Cuando todo el Interior era aún una zona vacía de virus, al principio, habíamos imaginado barreras sanitarias en todos lados, aplicando testeos rápidos en todas ellas, en las terminales de buses, los aeropuertos, las rutas. Actualmente hay dos formas de testeo rápido, una es más económica, la que maneja el Ministerio de Salud y aprobada por la Anmat y creíamos que ese era el principal resguardo. Pero hoy el turista encuentra que el virus ya está en el Interior, y que quizás él se puede contagiar con lo cual en realidad tiene que cuidarse de nosotros. Eso nos obliga a cambiar la mirada. Pero las barreras siguen siendo un elemento valioso y positivo. Y testearlos en esos puntos permitiría reducir la capacidad de carga, implementar un sistema de goteo y tener todo el sistema más controlado, estaría bueno hacerlo al principio. Pero allí también hay que trabajar para hacer las barreras más amigables, para que el turista sienta que no es tratado como un enemigo, debería estar más presente allí en las barreras el Ministerio de Turismo. Hay que concientizar también al turista. Ecuador ha desarrollado un protocolo del turista y lo ha difundido.
-¿Cuándo habla de la capacidad de carga, hay un número mágico, un porcentaje promedio de reducción o eso depende del destino, de la actividad propuesta, etcétera?
-Muchos venimos analizando y estudiando el tema del desarrollo sustentable hace rato. Siempre seguimos las ideas de gente como Roberto Boullón o Antonio Torrejón y en ese contexto la capacidad de carga tenía que ver con la protección del medioambiente, la idea de que la presencia del turista fuera agradable y no saturara ni fuera perturbadora. Pero no hablamos de esa capacidad de carga, hablamos de una capacidad de carga vinculada con la infraestructura sanitaria de cada destino o zona, de camas con respirador disponible. Es una capacidad de carga sanitaria, contabilizando las camas UTI (Unidades de Terapia Intensiva). Esto obligaría a los destinos turísticos a gestionar y tratar de equiparse con más camas y más recursos sanitarios. Eso es buenísimo porque sería, a largo plazo, una ganancia para los destinos. Aquí en Río Tercero, por ejemplo, se generó un hospital de campaña que mejoró en mucho la infraestructura.
-Siendo el aislamiento una herramienta efectiva para combatir al Covid hay una contradicción intrínseca frente al turismo de masas actual, ¿no?
-La espacialidad es fundamental. Las sierras dan espacialidad, las playas, y los viajeros llegan buscando eso, pero curiosamente son los que menos capacidad sanitaria tienen. Por eso es necesario generar corredores y zonas, algo así como distritos sanitarios. Con más camas vamos a poder pensar en tener una actividad turística sin caos sanitarios posterior. Hay que reconocer que en los sitios en los que se ha probado con el turismo en este tiempo se ha aprendido mucho de trazabilidad, de sistema de datos, de aislamiento. Cuando uno convive con sus vecinos es muy sencilla la trazabilidad, pero cuando convive con una población flotante, como es el turismo, el tema es diferente. Nosotros trabajamos sobre cuatro pilares: identificación temprana, distanciamiento, limpieza y desinfección y elementos de higiene personal. Los municipios están, en principio, bastante preparados.
-¿Hoy los grandes protagonistas deben ser los municipios?
-Y es que la pelota está de ese lado. Mientras el turismo estuvo “cerrado”, el trabajo fue del gobierno nacional: desarrollaron los protocolos para todas las actividades, incentivaron la actividad con un sistema de previaje, brindaron incentivos y declararon la emergencia turística en diversas provincias; pero ahora la pelota pasó para este lado. Como siempre sucede, porque la actividad turística se genera en los municipios, en el territorio. Y el trabajo por delante es implementar el protocolo y las normas, lo que complica todo. Hay sitios con más infraestructura y cultura que nosotros, donde se han desarrollado planificaciones durante años, y allí han tenido muchos problemas, como es el caso de Europa.
Temas relacionados